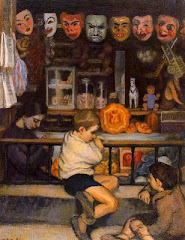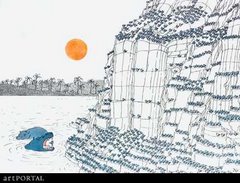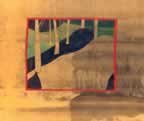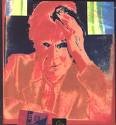lunes, 8 de octubre de 2007
Muere un niño desnutrido.
Miro la huerta de una anciana y los cereales crecen sin
disputa con las hortalizas. Sus manos, instrumentos de
labranza, labran la fortaleza de un niño. Esta tierra condensa
los olores como una red envuelve el aire que la llena y deja
que suceda todo lo que debe: crecen las fibras y nuevas
semillas se disponen. Hay un hilo de río que entreteje la
totalidad de la trama. Esta tierra es una y su mapa el
engaño concebido hasta la perfección y todos quienes la
habitan la merecen. Ciento ochenta mil niños morirán de
hambre desde hoy al próximo domingo del Señor. El Papa
critica el egoísmo y la indiferencia de los ricos. No entrará
un rico al reino de Dios. En esta tierra hay ochocientos
cincuenta millones de personas hambrientas y desnutridas;
en veinte años serán tres mil millones de personas hambrientas
y desnutridas. Los números matan la poesía pero no muere la
poesía siniestra en la mirada de un niño que muere. El esqueleto
del niño parece un río seco que se ha quebrado y sus ojos fijos
con la exactitud de una brújula señalan hacia donde estamos
yendo. Y la anciana siembra.
El doctor.
Camina desde hace un tiempo con un bastón parecido al de Borges
que sus cinco hijos le compraron en San Telmo. No escribió. Fue
un hombre de acción: no navegó por los diversos mares del mundo
pero supo desde siempre que un muerto no es un muerto: es la
muerte, y contra ella anduvo poniendo las manos en las llagas,
abriendo las gargantas, oliendo los olores de los cuerpos, revisando
de pies a cabeza corazones rotos, gripes, embarazos, infecciones,
visitando cada una de las miles de casas cuando la epidemia de
parálisis infantil, curando. Con seis huevos le pagaban o con una
gallina o con diez pesos, da lo mismo, sanar es lo que importa. Hace
sesenta años no había allí antibióticos ni avenida General Paz ni
ferrocarril, pero hubo allí su consultorio con la misma vitrina, los
mismos tambores con gasas el mismo estetoscopio, el mismo tacho
de basura y la misma banqueta donde se sienta aún a mirar en los
ojos de un enfermo. El Hospital lo vio cada mañana, el consultorio
cada tarde y ninguna noche entera pasó con su familia. Su único
paraguas lo protegió hasta las casas de chapa cuando llovía y había
que cruzar el lodazal para llegar a cualquier hora. Ahora llega de la
mano de la mujer que ama, casi no habla, mira muy serio el homenaje
que le hacen y oye muy serio las palabras de los funcionarios
mientras piensa en que luego se comerá una naranja y después
caminará. Junto a la placa con su nombre plantan un pino, lo
acaricia, y agradece, y ya quiere llegar lo antes posible a su
plácido jardín.
Cayasta, ciudad, ruinas bajo el agua.
Corre, corre el indio de la casa de don Emanuel Montiel
hasta la Iglesia de la Merced llevando los recados y va luego
a la Iglesia principal y de allí al convento donde los Jesuitas
le enseñan las palabras que deberá decir en la más pequeña,
la Iglesia de los indios. Camina y sabe que él no pelea contra
esos hombres que han venido. Su padre no pelea y él tampoco
entonces y juntos atienden también la finca de don Cristobal
Garay. Corre y piensa que no conoció a don Juan, el fundador,
que hace mucho se ha ido a gobernar otros lados pero se complace
en servir a su hija Gerónima y a Hernando Arias de Saavedra.
No entiende a los de su piel que pelean contra esos hombres.
Su padre no pelea y sus hermanos tampoco. Los que pelean
atacan cuando crece el río y aunque la ciudad está alta el agua
daña. Habrá después de ir a la casa de los Garay y allí mirará
todo siempre como espiando. En la Plaza de Armas están
matando a un indio parecido a él. Se detiene pero no quiere
mirar. Mira y al rato sigue caminando. En el Cabildo gritan,
puede oírlos. Esos hombres siempre gritan. El día es claro
como los ojos de una joven blanca cuyo nombre ignora.
No hay viento y las cañas no sacuden ruido y los tigres
hoy no atacan. Las nutrias andan por el río que se quedó
tranquilo y no se mueve.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)