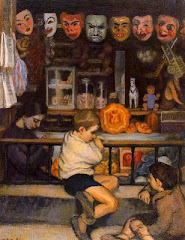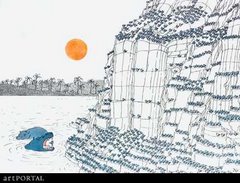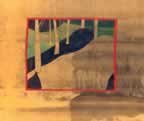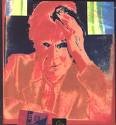martes, 29 de mayo de 2007
Doña Nilda
Doña Nilda era muy gorda. Debo decir que hace muchos años la gordura no era la de hoy. Era otra cosa. Una persona gorda, de niña era adorable; cuando llegaba a la juventud se convertía en una simpática candidata para un feliz matrimonio, una vez que tenía hijos era una madre ejemplar y, al fin, cuando era abuela y viejita había llegado al grado supremo de cariño y respeto popular: el barrio entero homenajeaba con infinitos gestos tantos años y kilos acumulados. En esta última etapa estaba doña Nilda, por lo tanto, entre otros ritos era obsequiada con las primeras rosas que florecían en los jardines vecinos, recibía el saludo ceremonioso y emotivo de los que tomaban la primera comunión, aprobaba la visita exultante de las quinceañeras con sus vestidos nuevos y ofrecía su gesto impostergable como cábala para la buena fortuna del equipo de fútbol de la cuadra. Personalmente participé de todos estos ritos, aunque no pude presentarle a mi novio ni anunciarle mi compromiso; ella tampoco estuvo en la parroquia la noche de nuestro casamiento, y si bien no era un pariente, de todos modos, yo la extrañé. Mi marido tardó bastante en comprender que yo siempre lamentara su ausencia y mis hijos hoy la recuerdan sin haberla conocido.
Creo que Doña Nilda me quería. Cuando era chica, desde su balconcito de planta baja me ordenaba que fuera a ponerme un abrigo porque si no me iba a resfriar, y yo obedecía inmediatamente aunque eso significara que perdiera mi próximo turno en el elástico, un juego en el que siempre me destaqué. Aclaro, antes de que se me pueda acusar de dar una imagen equivocada de doña Nilda, que no era la típica anciana gorda que expresaba felicidad a cada instante ofreciendo su risa en cuanta ocasión pudiera. No. Doña Nilda no reía, su carácter era firme, su actitud seria y casi siempre estaba de muy mal humor. No era una mujer que se mostrara dichosa, y si lo era, nosotros nunca tuvimos modo de saberlo. Solamente en pocas oportunidades se la veía de mejor ánimo: cuando aparecía por la calle un perro desconocido y cuando un enfermo comenzaba a recuperarse. Cuando el perro había sido ya más o menos adoptado por el barrio o cuando el enfermo recuperaba su buena salud, el buen ánimo de doña Nilda volvía a desaparecer quedando su semblante adusto a la espera de nuevos acontecimientos.
Solemne, lo observaba todo desde su balcón, que no era más que una pequeña saliente a la calle en la ventana de su habitación, pero que visto desde la vereda de enfrente enmarcaban la enormidad de su figura en una desproporción que le daban todavía mayor magnitud. Al amanecer la ventana se abría y doña Nilda se dejaba sentar para mirarlo todo. No fui la única que dibujó en primero inferior un trono y una reina madre debidos la inspiración que me provocaba. Hiciera buen tiempo o no, fuera invierno o verano, lloviera o cayera granizo, doña Nilda permanecía en su ventana desde que salía hasta las últimas horas de la noche, mucho después de que todos nos habíamos ido a dormir y cuando las calles ya habían quedado absolutamente desiertas. Por eso recuerdo a doña Nilda malhumorada, mandona y siempre: porque estaba siempre allí para corregirnos un peinado, indicarnos un dobladillo irregular, señalarnos un comportamiento vulgar y poco femenino, reprocharle de manera severa a los varones una guarangada, o decididamente para darnos órdenes. Otra vez debo aclarar un punto importante para que la historia de doña Nilda no se preste a confusión: todos le obedecíamos; hijos y padres, grandes y chicos, y hasta los otros ancianos sucumbían inevitablemente a sus órdenes, y jamás con una protesta. No tardé mucho en comprobar que había dos motivos para tanta obediencia sin queja: su permanencia y la inteligente precisión de sus palabras. De este modo doña Nilda era irrebatible: estaba siempre y hablaba poco, pero constantemente tenía razón diciendo nada más que la verdad. Esto explica nuestro comportamiento ante ella, pero no la explica a ella. De ella todo es un misterio. Nunca hablaba de su vida, no mencionaba parientes, y como había sido la primera en hacer una casa en esas cuadras cuando todavía eran puro campo, nadie sabía ningún antecedente a su llegada. Un solo dato nos ofrecía la vida de doña Nilda: un hombre de edad madura cada día pasaba muy temprano de mañana por su balcón y le dejaba un paquete con lo que suponíamos debía ser su comida. Luego, sin otro gesto que esa entrega, volvía a subirse a su automóvil lujoso y partía. Lo imaginábamos el hijo o en todo caso un nieto, o algún sobrino, y a veces, por qué no, un hermano mucho menor. Con el correr del tiempo la sospecha más lógica a la que arribamos fue que era simplemente un empleado, pero, ¿contratado por quién? Doña Nilda no parecía una mujer de recursos excesivos ni dispuesta a dejarse atender, aunque es cierto que su extrema gordura le impedía desplazarse. Todas estas dudas se complicaban aún más cuando nos preguntábamos cómo podría una mujer tan gorda alimentarse con la comida de un paquete tan chico, y se colmaban cuando tratábamos de establecer con qué posibilidades y en qué horario podía doña Nilda dedicarse a lavar y secar su ropa, limpiar su casa y en todo caso prepararse más comida. Se la veía siempre impecable y limpia, y su ropa sin ser diversa estaba permanentemente muy arreglada. Una vez más tengo que disculparme pero es indispensable que aclare, porque si no lo hago se creerá lo contrario, que entre los vecinos jamás hablábamos de doña Nilda. Tal vez, deduzco ahora, treinta años después, además de una obediencia grata, ella obtenía de nosotros el beneficio del recato, y, ya no tal vez, ahora estoy segura, ese recato lo obtuvo porque durante sesenta años nunca habló mal de nadie ni se propuso averiguar lo que no le concernía.
El vestido es muy bonito, pero la niña no será feliz vistiéndolo, me dijo mi mamá que le dijo doña Nilda cuando le llevó los figurines para pedirle su opinión. Mi mamá, con su enorme capacidad para sufrir por anticipado juicios supuestamente inapelables de parte de jueces bondadosos, le preguntó por qué. Doña Nilda le contestó que era un vestido pasado de moda, hecho como le hubiera gustado a ella si hubiese tenido la fiesta de quince que no le hicieron. Y le explicó que eso pertenecía al pasado, cuando mi mamá era pobre, pero que ya no era tan pobre, así que debía dejarse de macaneos y voladitos y hacerme a mí un vestido que me gustara. Los tiempos cambian, nena, y son siempre para bien, afirmó Doña Nilda. Cuando mi mamá, dos semanas antes de mi cumpleaños, me mostró el vestido tipo túnica, a colores desteñidos y en tela rugosa, yo fui la chica más feliz del mundo. Todos mis amigos, con los que nos habíamos juramentado ser hippies apenas termináramos el colegio secundario para vivir juntos y en comunidad en alguna casa vieja con jardín en la que plantaríamos nuestro alimento o en un lejano pueblo del sur, quedaron encantados con la amplitud de criterio de mis padres, que nos miraban bailar y cantar en mi fiesta, sin entender demasiado, pero felices.
Sé que con estos pocos datos no puede deducirse qué tipo de mujer era doña Nilda. Es extraño. Por lo poco que supimos de ella, nada podemos afirmar, y sin embargo intuimos que la conocimos profundamente. Todavía hoy con mi madre hablamos como hablábamos de ella en esa época, casi en secreto, casi con el temor de hacerle daño con la especulación de las palabras, casi como una irreverencia a su sentido de la discreción. Un comentario delicado que fue aceptándose como una verdad no probada decía que de noche, muy tarde, gente extraña se acercaba a la ventana de Doña Nilda antes de que la cerrara hasta el otro día. Las especulaciones solapadas intentaban descifrar este misterio, pero un pudor perdido hacía que a nadie se le hubiera ocurrido espiarla.
Una vez supe que ese rumor sin mala intención no era una leyenda. Una madrugada de invierno yo estaba enamorada y sufría mucho, y como se sabe, no es fácil dormir en esos casos. Mi profesor de geografía era un hombre que se complacía en demostrarse brillante conmigo, cálido y atento a mi sensibilidad, amable a mi mirada, y al mismo tiempo sutil, advirtiéndome, sin decírmelo, que él me sería para siempre inaccesible. Mi dolor en esos días me parecía intolerable. Decidí entonces escaparme de mi casa una madrugada, atravesar como pudiese el barrio y llegar, sorpresivamente, hasta su edificio, y una vez allí intentar ubicar su departamento, anunciarme y decirle que lo amaba. Estaba llena de incertidumbre y miedo; temía por igual al dolor de mis padres si descubrían mi ausencia como al rechazo de mi profesor. ¿Y si estaba en esos momentos con una novia? ¿Y si mi padre sufría un ataque cardiaco al no verme en mi cuarto? De todas maneras me fue inevitable: yo ya estaba en la calle cuando vi a una mujer y tres niños, los cuatro muy pobres, alejándose calle abajo mientras la luz de la habitación de doña Nilda se apagaba. La mujer llevaba entre las manos un paquetito de comida.
martes, 22 de mayo de 2007
Poema

Un pájaro solitario
pasea por mi ventana
no lo imagino mañana
porque lo espero en su abismo.
Cae agarrado a sí mismo
con alas de porcelana.
Pájaro de mi pasado
que cae y sigue cayendo
cuando lo miro estoy viendo
mi propia caída ahora.
Muere mi vida hora a hora
mientras simulo viviendo.
Hubo una vez ilusión
caricia de la ignorancia
memoria atroz y jactancia
de un origen que he perdido.
Soy yo mi desconocido
ansiando mi propia infancia.
Yo pájaro solitario
ala rota y niño ido
esclavo de quien he sido
que no dejo de anhelarme.
Agotado de no hallarme
me arrincono en el olvido.
lunes, 21 de mayo de 2007
La captura del instante -VIII-
Él ausente de ansiedad. Ella medida en su ubicación. ¿Hasta
qué punto es posible sostener un diálogo sin que se torne
vacío y con qué se llena ese vacío? La muerte aparece como
un tema que sostiene una mentira. El silencio también. Comienza
a verse en él su necesidad como una parte de ella. Y luego,
hábilmente, él vuelve a su soberbia. Se hace cómica la
situación al advertirse sutilmente que compiten por
quién morirá primero. Ella hábilmente, le hace preguntas,
se somete a él. De ese modo lo eleva, como si temiera que la
ausencia de respuestas la convierta en par. Él se siente sabio,
pero sabe que no es cierto. Comienza el fin, un aparente absurdo
con una argumentación coherente. Él con su traje negro transpira.
Ella se desnuda de su vestido blanco. La fuerza del rostro de él,
su descomposición. La juventud de ella. ¿Qué querés de mí, niña?
Quiero bailar. Me duelen mis pies, viejos, dice él. ¿Qué está
viendo, ahora, ahora que se está muriendo?, quiere saber ella.
¿Creías que iba a sentarme?, se burla él. Quiero la verdad, dice
ella. No hay verdad, acaban de matar a tres soldados, yo di la
orden, vi cómo los mataban, cómo morían, recuerda él. ¿Qué
querés, niña, ahora, conmigo? Ella le pide que le cuente, por
favor. El dolor, es mucho el dolor, es inefable, dice él, y se
agita. Ella quiere saber si él puede oler, si puede ver. No dejes
de tocarme, ruega él. ¿Puede respirar?, pregunta ella, ocultando
la risa. Si, a través de tus dedos; no te alejes. Ella vuelve a pedirle
que le cuente. Él se muere. Ella continúa acariciándolo.
domingo, 20 de mayo de 2007
La captura del instante -VII-
El padre regresa a visitar a su hija después de muchos
años de no verla. Anda alrededor de los sesenta, sigue
siendo seductor, ha sido rico y es pobre. La hija tiene
veinticinco, trabaja con piedras preciosas, las corta,
es un trabajo ilegal, son piedras robadas. Hace diez
años que no se ven, desde la fiesta de quince, que fue
magnífica. Después el padre, sin explicación, se fue. Ella
le dice que la sorprende verlo. El padre expresa euforia.
Ella al principio lo rechaza, pero él se excusa. Tuve una
amnesia, dice, y luego dice que fue secuestrado en Orán,
y luego que mató a un hombre en San Pablo. Y dice que
sea cual fuere la verdad está orgulloso de todos sus
fracasos y de tantos años empeñados para fracasar. La
hija acepta las excusas pero le reprocha que no haya
logrado ser un héroe, porque no se ha muerto. No estar
al lado mío y seguir vivo te convierte en un idiota, dice.
El padre dice que es cierto, que se es un héroe cuando
no se teme morir por alguien, y yo tenía miedo de morir
para poder volver a verte. Ella le contesta que es un
canalla, y un falso. Él ruega. Yo te di libertad, dice. Me
diste abandono, dice ella. No debe haber nada peor que
envejecer sólo, le dice, y le pregunta si volvió porque
se está muriendo. Lo echa. Él no se va. Ella le cuenta
de su matrimonio feliz y de sus amantes, su libertad
por ser promiscua. No se quiebra, pero él de todos
modos pretende ampararla y ella se lo impide. El padre
descubre que ella tampoco es como él hubiera querido
que fuera. Ninguno de los dos es como quisiera el otro.
Él le pregunta si se acuerda de París. Ella contesta que
sí, y habla de la tarde en el hotel cuando él la vio
masturbarse y ella lo hizo pasar. Después hablan de
cosas triviales, de otros hijos y una lámpara.
viernes, 18 de mayo de 2007
La captura del instante -VI-
Muy poca gente se junta en un sitio pequeño,
en una librería de San Telmo donde suceden cosas
aparentemente innecesarias. Pero es sólo una apariencia.
La definición de cultura como "un gesto inútil" es una
canallada con que se intenta quitarle a lo más precisado
su subsatancia más bella. Los hombres primitivos pintaron
en la piedra porque les fue necesario. Vivir no es necesario,
decían los antiguos marineros portugueses. Navegar es
necesario, decían.
Muy poca gente se junta en un sitio pequeño,
en esa librería de San Telmo, para escuchar a dos actores
leer una obra de teatro.
Los actores rápidamente se convierten en los personajes:
ella busca que el amor prosiga, como busca la ilusión un modo
de aferrarse, la postergación de la agonía, el alejamiento de
toda inminencia. Ella quiere amar. Él no. Él no sabe por qué,
no puede explicarlo, se trata simplemente de un extraño no
querer amar que se le impone. Ella sabe que lo que es probable
no será posible, pero lo intenta. Él se deja intentar. Vuelven una
vez más a conocerse, y esa cópula transpirada apenas deja
un temblor que pronto cede. Ya no hay nada. Únicamente
les queda algún silencio, un poco de comida, el ruido de la
puerta que se cierra.
Fin de la obra.
El público aplaude. Los actores vuelven a sí mismos.
La librería otra vez es un lugar.
Ahora todos son nuevamente poca gente que se junta en un sitio
pequeño.
Van saliendo todos y entre todos dos, una mujer y un hombre,
hacia su nueva historia de amor.
jueves, 17 de mayo de 2007
La captura del instante -V-
Es bello verla pensar. Completamente desconocida, sólo sé de ella lo que imagino.
La veo pasar su mano como un lazo gigante y perfecto que se deja hurgar y caer en su cabello ahora más desordenado que antes y ese pequeño gesto es una fe olvidada.
Ella lee, lee lentamente y en detalle en hojas sueltas y luego las lee rápidamente como queriendo borrarlas y darlas por perdidas.
Piensa ella y es formidable este momento. Su mano derecha sostiene sin voluntad una lapicera mientras acaricia su pierna con la otra y su mirada se concentra en un punto donde yo advierto que está el secreto de las cosas.
En ella todo es movimiento. Sonríe, y se vuelve adulta, y de pronto su mano izquierda sostiene su cabeza cuando mueve la cuchara y se despeja de pelos su frente y hay dolor en lo que evoca.
De perfil no parece otra y un leve giro me deja verla, imperceptible a los otros, niña, y necesitada para siempre de lo que le ha sido prometido.
Ahora tiene miedo, pero no es un miedo vulgar, es un miedo que pregunta lo que únicamente ella será capaz de contestar.
¿Es la estudiante que prefiere la vereda y el aire? ¿La escritora que ya no soporta estar en su escritorio? ¿La extranjera que prepara el trabajo para su regreso? ¿La provinciana que no se somete al deslumbramiento? Mi ignorancia es mi privilegio y mi fortuna.
viernes, 11 de mayo de 2007
La captura del instante -lV-
El viento mueve. Anda por las cosas. Se hace evidente en las ramas
de los plátanos. La mirada inquieta de una mujer extraña no se turba
cuando el cabello le cruza la cara.
En sus manos tiene abierto un libro de lingüística que ahora
no está leyendo.
¿Mira en verdad o piensa?
¿O ni mira ni piensa y acaso deja que representaciones antiguas
le sucedan?
¿Y si estuviera intentando imaginar para sí otra vida? No.
No parece insatisfecha.
Es una mujer anclada en un saber lejano y no busca que le sean
correspondidos sus deseos.
Hay un niño que es su hijo.
Una ráfaga levanta la arena y el niño festeja. Luego gira y
exclama el principio de un llanto que decide detener.
Ve a la mujer y recuerda su confianza en ella.
Nada malo pasará.
Una paloma camina cerca. Se complace en no volar.
El niño se acerca y la paloma no se inmuta.
Por el contrario, avanzan uno hacia otro.
Suavemente, como si fuera el experimentado dueño de un
oficio único, el niño abre sus manos, y delicada la
paloma se deja tomar.
La alza.
La emoción del niño es tan inédita como la totalidad
de su gesto.
Sube sus brazos, abre sus manos, y en el mismo acto
impulsa a volar a la paloma.
El viento coincide con su movimiento, todo de sí lo eleva,
la paloma salta hacia el aire, el viento corre, la paloma es
ahora un punto cada vez más lejano en contraste con la
ligera claridad de este atardecer.
El niño busca entonces afanoso la mirada de su madre
que sigue inmóvil con las hojas del libro agitadas y confusas,
ignorantes del viento, del niño, de la paloma,
ausente de esa escena de la vida.
jueves, 10 de mayo de 2007
La captura del instante -III-
El transcurrir de la mañana es tan sutil y poderoso que no puede
dejar de advertirse su extraordinaria fuerza. Todo brota, y ante
ese resurgimiento grandioso es casi imposible que no se opaque la
tarea que se ha propuesto hacer, que siempre resultará menor,
por contraste o comparación. Quizá por eso sea la noche el momento
más indicado para la creación. La noche no sucede. Está allí,
simplemente, sin transcurrir, hasta que de pronto el violinista
ve la claridad del alba, y otro clima lo invade entonces porque
nuevamente ha llegado la mañana, su gradación, su reinado por
sobre todo. Nada se puede hacer más que observar esta realidad,
y empecinarse en creer que esta realidad es la que efectivamente
es real, más allá de todo sentido de la percepción, dice el violinista
mientras deja a un costado su violín. Confía a la noche la confianza
en su propia percepción de lo que él ve como realidad. En la
mañana, la realidad es de la realidad, y no logra comprenderla.
¿El tiempo es simultáneo o sucesivo?, se pregunta el violinista.
Creemos, se dice, -lo dice nuestro sentido común, el conocimiento
que hemos adquirido, el estudio del totem de la filosofía y la religión,
las ciencias- que las cosas suceden todas al mismo tiempo, mezclándose,
superponiéndose, interfiriendo las unas en las otras y modificándose
así mutuamente en todos las direcciones. Pero imaginemos un
momento que esto no es así, supongamos que efectivamente
no es así, y que somos nosotros quienes, a partir de la ilusión de
suponer que lo que percibimos de la realidad es la realidad,
quienes “creamos” esta sensación del suceder simultáneo. ¿Y si
resultara que los hechos devienen uno después del otro, como en
la trillada imagen de los ladrillitos volteándose unos a otros? ¿Y si
resultara que el principio de causa y efecto es verdadero pero
acotado a una sola dirección y suceso? ¿Causa y efecto que se
continúan indefinidamente, pero únicamente referidos a quienes
somos, a nuestra realidad íntima e inmediata? No importa advertir
la improbabilidad de ésta suposición. Importa advertir que es de
esta manera como solemos “vivir”, “recibir”, “entender” lo que nos
va sucediendo a medida que la vida nos pasa. Hay así dos verdades
contrapuestas. La que nos indica a todos que somos parte de un todo
donde todo nos afecta, lo queramos o no. Y la otra verdad, mucho más
verdadera por cercana y personal, donde las cosas que pasan, pasan
a nuestro través, y donde somos el puente para un antes y un después
que sólo cesará con nuestra muerte. Luego el misterio, la fe, la duda,
la negación o el escepticismo absoluto.
La captura del instante -II-
Es la mañana. Hay plátanos rodeándolos. Hace calor.
Aceptar es la premisa de la que parte todo hijo, dice el hijo
al padre. Aceptar ante todo un orden cronológico evidente
pero que arrastra un engañoso orden jerárquico; aceptar
la herencia como un hecho consumado ante el cual no hay
alternativa; aceptar el origen no como el punto de partida
de la propia evolución sino como la continuidad de los
progenitores; aceptar su verdad como sagrada, ley suprema,
sigue diciendo, con un asco que rabia le da. Cuando este
mecanismo de aceptación es exigido a un límite insoportable
para la inherente voluntad del hijo por su afirmación individual
sucede, siempre, un modo de asesinato, reflexiona, pretensioso,
casi lagrimeando el hijo, y el padre calla. O la rotura del límite
acaba con el hijo o acaba con el padre, y siempre es uno el asesino
del otro, grita el hijo y procura que reaccione el padre. Para
sobrevivir hay que matar. Edipo desconociendo a su padre
y asesinándolo. Hamlet, en una apuesta ciega a la fe por
un padre que le exige lo inexigible, buscando su venganza
para acabar siendo asesinado. La tensión extrema llega cuando
los mecanismos, faltos de prejuicios y pudor ya no están,
susurra el hijo creyendo que lo escucha el padre. Ardua tarea:
no es fácil enfrentarse al enorme esfuerzo de asesinar. ¿Y si se
acaba descubriendo que es uno quien ha sido desde hace ya
mucho tiempo el asesinado?, pregunta el hijo. ¿Y si ya no fuera
posible la futura resurrección? Herederos, siempre hijos, de
una cultura que hace de la crucifixión el paradigma de un
asesinato a venerar, podemos matar porque sabemos que habrá
resurrección. ¿Pero qué sucede cuando se intuye que no puede
haberla? ¿Cuando ya no queda tiempo o no se tienen las
suficientes fuerzas? ¿Es mejor entonces detenerse allí y no
matar? ¿Es posible detener lo que ha comenzado? ¿Cómo
convivir con el riesgo de matar para siempre y con la culpa
eterna? “Papá, por qué‚ me has abandonado?”, dice Cristo
a su padre en el momento anterior a su muerte. ¿Por qué
esta queja? ¿De dónde este reclamo furioso que más que
una pregunta se escucha como un grito aterrador?, ha dicho
el hijo, ante la tumba de su padre.
La captura del instante- I-
Está por caer la noche, nadie pasa, la puerta está aún abierta.
Y sigue sin conocer la tumba de su padre. Más notable aún:
el cementerio queda a minutos de su casa; en realidad ignora
si es tumba o nicho, ignora también su ubicación. La entusiasma
pensar que no podrá evitar una actitud de búsqueda. “Buscando
al padre muerto” podría llamarse la obra que ella quisiera
escribir pero nunca escribirá. Lo cierto es que no preguntará
en los registros del cementerio. Buscará al azar, lo encuentre
o no. Pero sabe que va a encontrarlo, y que seguramente
leerá su nombre, y su apellido, y los años de su nacimiento
y de su muerte. Es extraño, piensa: el año del nacimiento de su
padre, 1932, siempre fue, para ella, un antes y un después, una
referencia en los acontecimientos del siglo, un punto de partida
para ubicarse mentalmente en tal o cual suceso. Es una cifra que
quiere, que respeta, que tiene una poética de la cual no pretende
desliarse. En cambio, la fecha de su muerte, 1991, se le hace difusa.
Paradójico comportamiento el suyo, piensa, ya que de costumbre
tiende a darle a la muerte mucha más significación que al
nacimiento. Para ella antes del nacimiento nada hay, y en
eso es terminante. En cambio después de la muerte aún le
queda la esperanza de que algo haya. Y sin embargo son las
fechas de origen y no las de final las que se fijan en su memoria,
como contradiciendo su constante manera de juzgar los tiempos.
¿Cómo puede ser eso posible?, piensa, mientras camina sin
entrar al cementerio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)