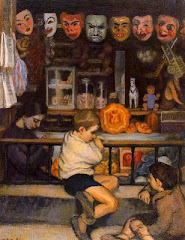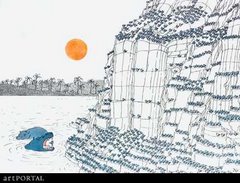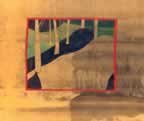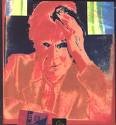sábado, 2 de junio de 2007
Poema
El mar se apresuró la tarde en que te fuiste;
debió esperar prudentemente a que en la orilla
secos nuestros pies hurgaran hasta dónde
habría sido posible esforzar el entierro.
Pero el mar no tuvo piedad ni fue pródigo:
prodigar no es el acto brutal de derramarse
sobre la indefensión de tus temblores y los míos
agobiados por el frío en el alma, y condenados.
¿Nos lamían el aire las gaviotas esa tarde
o es tan sólo mi deseo de testigos mudos:
sombras que cruzaron en silencio
de modo que la inmovilidad fuese aún más quieta?
El instante es la única medida, única prueba
de todas las sospechas, la evidencia fatal
y yo sé ahora que las sombras cruzando por tu cara
fueron la certeza que no tuve antes ni tendré después.
Por eso es imprescindible que hayan estado las gaviotas
o al menos nubes breves o demonios o lunas
cruzando entre el sol y tu cara como una seda leve
porque yo no soy capaz de soportar que no haya sido cierto.
¿A quién le importa la saliva en la boca
el filo de un puñal o la amnesia de un muerto
si no hay cómo limpiar la herida con la lengua
ni cómo suponer un recuerdo o inventarlo?
La noche es la amenaza más perfecta
porque cumple cada día y ennegrece
y donde estabas vos ya no se ve más que la oscura
mancha de nada a donde se ha ido todo.
¡Ay, el instante exacto y el haberlo perdido
ay, el maldito que soy por no haberlo aferrado
ay, de mi amor mezquino, pobre de fe, mendigo
ay, de mí, ay, de mí, por no haberte matado!
El mar, hacha sin pena, ajeno a mi desdicha
mojó tus pies, mojó mis pies, nos regresó a la historia
que olvidábamos el instante en que la sombras te cruzaban
y partiste de mí como se quiebra un tallo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)