miércoles, 25 de febrero de 2009
La captura del instante - XXI
Una abuela y una nieta han arribado a la misma edad.
Pero no es la edad de la conciencia perdida ni la de la virginidad de la razón.
Ambas establecen hacia la otra un puente, y lo cruzan de un modo tan natural y liviano
que por momentos resulta imposible saber quién de las dos es quién.
Ambas son la mujer, la madre hija que la apariencia niega y la verdad les muestra.
Juegan. Conversan. Prefieren jugar a veces. Prefieren conversar a veces.
Y a veces recuerdan todo y simplemente oscilan: entonces es cuando ríen, entonces es cuando lloran.
La abuela observa a la nieta con la misma atención con que la nieta la observa.
Se pliega en ellas un estilo de conocimiento que la costumbre de los tiempos
Desdeña; es un conocimiento detallado, preciso y sustancial, que no requiere de sofisticaciones, que rechaza el conflicto del amor como un esfuerzo, que se acomoda en las dos como quien se tiende a descansar sobre la tierra, libre de toda angustia, porque la otra, la madre hija, en algún sitio inefable las aguarda.
La abuela y la nieta juegan, conversan, se ríen, se acarician, sin darse cuenta.
Ningún pájaro las interrumpe, ningún río las inquieta, carecen de toda prisa, se hacen idénticas, las dos una, las dos tres, las dos la otra, las dos la ausente, la que nunca dejará de estar.
El día, la noche, el frío, el calor, la apariencia del presente las protegen.
Pero detrás habrá la sombra siempre.
El viento mueve, anda por las cosas; se hace evidente en las ramas de los plátanos.
La mirada inquieta de la madre hija, la ausente que no dejará de estar jamás, no se turba cuando el cabello le cruza la cara.
En sus manos tiene abiertas llagas que imagina páginas de un libro que ahora no está leyendo y ya nunca leerá.
¿Mira en verdad o piensa?
¿O ni mira ni piensa y acaso deja que representaciones antiguas le sucedan?
¿Y si estuviera intentando imaginar para sí otra vida?
No.
Es una mujer anclada en un anhelo lejano, perdida, lastimada, y sin embargo busca que le sean correspondidos sus deseos.
Hay una niña que es su hija. Hay una abuela que es su madre.
Lejos de ella, una ráfaga levanta la arena y la niña festeja.
La abuela gira y exclama el principio de un llanto que no decide detener.
Recuerda a la mujer, a la hija madre, y recuerda su confianza en ella.
Nada malo nunca pasaría.
¿Esa hija madre será alguna vez un pájaro que camina cerca?
La niña se complace en correr, se acerca y ahora un pájaro pía y no se inmuta. Por el contrario, avanzan uno hacia otro. Suavemente, como si fuera la experimentada dueña de un oficio único, la niña abre sus manos, y delicado el pájaro se deja agarrar. Lo alza. La emoción de la niña es tan inédita como la totalidad de su gesto y tan completa como la ausencia presente para siempre de su madre. Sube sus brazos, abre sus manos, y en el mismo acto impulsa a volar al pájaro. El viento coincide con su movimiento, todo de sí lo eleva, el pájaro salta hacia el aire, el viento corre, el pájaro es ahora un punto cada vez más lejano en contraste con la ligera claridad de este atardecer.
La niña busca entonces afanosa la mirada de su abuela que sigue inmóvil con las hojas
del libro que su hija madre ya no leerá, letras agitadas y precisas, que no ignoran el viento, ni a la niña, ni al pájaro, inevitable en esta escena de la vida.
El mundo sigue siendo necesario.
La niña entiende que todo lo aprendido lleva consigo la promesa de un engaño y de la verdad más absoluta, y que únicamente siempre deberá buscar, para ir hacia un final donde quede el misterio de un principio.
La abuela quiere jugar a las preguntas; háganle las preguntas del amor; hoy vuelve a no saber, y entonces todo lo puede contestar porque el deseo es nuevamente un parto, trémulo, turbado, entre el miedo y el arrojo, hasta descansar en su mirada
de todas las fatigas de toda la vida.
La altura es un espacio que no es jamás ajeno aunque el paisaje sea propio apenas un instante.
La mujer hija madre recupera la nostalgia como un amanecer que alumbra la noche de su infancia, y, calladamente, con un silencio que nombra con la precisión que ningún eco podría, se niega su muerte a ser una sentencia. Mujer hija madre de esa nostalgia viva es, fértil para ser su propia madre y su propia hija, la ascendencia y la descendencia, la absoluta posibilidad.
Se ofrece la roca en la cantera a las manos que la harán fragmentos y luego al dibujo y al cálculo y a los andamios, a la altura prevista, a la alcanzada. No importa la fe del arquitecto; conoce las maneras para acercarse al infinito.
La abuela madre, la madre hija, la niña hija, son una catedral que elevará durante el resto de los tiempos nuestros ruegos como un lazo benéfico, nuestra exigencia inclaudicable como un certero lazo.
La esperanza de eternidad es inacabable.
Un artesano todavía pule la pequeña tulipa de una lumbrera donde engarzarán vitreaux con imágenes de libertad y justicia que tienen el rostro de los niños que serán mañana
los herederos de la eterna construcción.
Separadas, juntas, cuando oyen las voces de la noche saben que las tres son hijas de la eternidad y del silencio y que todo lo sucedido es un final que comienza a cada instante.
Se saben las tres siempre moribundas como el humo y la noche, y se saben siempre sobrevivientes como el amanecer.
Todo hay por esperar, una nacida fuerza nueva que a salvo queda de la consumación.
Asisten la abuela, la madre, la hija al nacimiento. Es posible tal hazaña.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

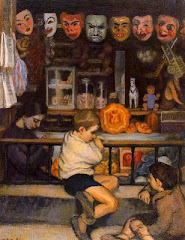








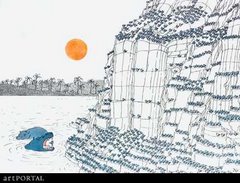

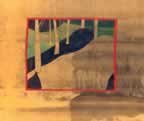

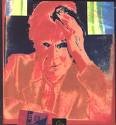







No hay comentarios:
Publicar un comentario